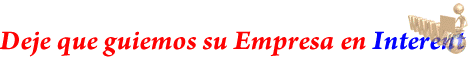Por Ramón Peralta
Juan sabía, con una certeza que le calaba los huesos, que debía apartarla de su vida como quien arranca una flor marchita del jardín de su alma. Había decidido que, desde el primer día del año, el 1 de enero, comenzaría a olvidarla, a desterrarla de su corazón como se destierra un mal sueño. Pero la vida, esa especie de comedia trágica en la que todos somos actores sin saberlo, parecía burlarse de su resolución.
Cada día, sin falta, Juan encontraba una excusa para acercarse a ella, un pretexto que le permitiera escuchar su voz, aunque solo fuera por unos minutos. A veces, se inventaba favores que no necesitaba, otras veces, preguntaba sobre temas que él mismo podía resolver sin dificultad, solo para prolongar la conversación, como si la palabra pronunciada en su oído fuera un remedio para una enfermedad que no se atrevía a reconocer.
Aunque su corazón le pedía desesperadamente que la olvidara, sabía que su mente no obedecería tan fácilmente. En su interior, las horas del mes de enero se deslizaban como los días de un reloj roto, arrastrando consigo la oportunidad de liberarse de ella. Cada vez que se proponía seguir su camino, una nueva razón lo mantenía anclado en su deseo, y cada conversación con ella era una chispa que avivaba la hoguera del tormento que tanto trataba de apagar.
Ella, por su parte, le había dicho que su contacto con él era dañino para su salud. No que se lo hubiera dicho en forma de reproche, sino en un tono casi clínico, como si las palabras estuvieran pronunciadas por alguien que ya no tenía fuerzas para luchar contra su destino. Pero Juan, terco como una bestia herida, no pudo evitar seguir buscándola. Y lo hizo hasta que, una tarde de enero, a las 12:33, ella le envió un mensaje que lo paralizó.
Un mensaje tan definitivo, tan cortante, que le dejó claro que, por fin, había llegado el momento de apartarse para siempre de ella, la sombra del otro reaparecía de nuevo, tal vez siempre estuvo presente y Juan se engañaba a sí mismo para prolongar su agonía.
El peso de la realidad le cayó sobre los hombros como una tonelada hierro. Ya no podía ignorar lo que su alma le gritaba en silencio. Juan decidió que no podía permitir que ella estuviera presente en la reunión que se celebraría al día siguiente. Si ella asistía, él no dudaría en retirarse sin más, y si alguno de sus amigos intentaba llamarlo después, él se perdería en el laberinto de la indiferencia. Nadie tenía la culpa de su dolor, ni siquiera ella, aunque su presencia se le antojara la causa de todo su sufrimiento.
Pero había algo más que atormentaba a Juan: la certeza de que ella amaba tanto a otro, como él la amaba a ella, pero con una intensidad diferente, con una libertad que a él le era ajena. Esa libertad, ese poder que ella le concedía al otro, era el mismo poder que le daba la felicidad de hablar con ella antes del otro aparecer en su vida. Ahora, ese poder se desvanecía en el aire, como una sombra que desaparece al amanecer. Y Juan se vio atrapado en su propia red, como un insecto que lucha en vano por liberarse de la telaraña.
Entonces, en un impulso que no sabía si obedecía a la desesperación o a la razón, Juan se propuso algo: 33 días sin hablar con ella, sin cruzarse en su camino, sin conocer los lugares que ella frecuentaba. No prometió que lo lograría, porque sabía que las promesas eran solo palabras vacías, pero recordó cómo, en el pasado, se había propuesto dejar atrás adicciones que jamás pudo abandonar. Sin embargo, en una ocasión lejana, en un país extranjero, había vencido sus propios demonios, y desde entonces nunca más volvió a caer en la tentación de aquella adición. Ahora se veía frente a otro reto, uno mucho más doloroso, que es alejarse de ella para siempre.
Nunca antes, ni siquiera cuando la vio compartir un espacio pequeño con él mientras a otros le daba espacios similares a grandes mansiones, sintió celos o angustia. Siempre había entendido, o al menos lo había aceptado, que ella tenía derecho a su vida. Pero esta vez, la situación era diferente. El desgarro en su pecho era insoportable, como si el alma misma se retorciera de dolor ante la idea de verla compartir momentos con el otro.
Y fue entonces cuando, por fin, entendió que la única salida era alejarse. Alejarse para siempre, cerrar el capítulo de su vida que ella había escrito con su presencia, y permitir que el tiempo se encargara de borrar el recuerdo de su voz, de sus palabras, de su rostro.
Por su bienestar, por la salud y la felicidad de ella misma, Juan comprendió que no quedaba otra opción. Era mejor cerrar esa puerta de una vez por todas, permitir que la vida siguiera su curso y que el olvido, como el viento que arrastra las hojas secas, se encargara de disipar cualquier vestigio de lo que alguna vez fue.