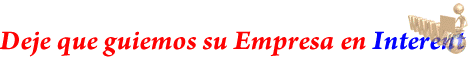Por Orlando Pimentel.-
En el corazón de Los Mina, la Parroquia San Vicente de Paúl se erige como un faro en medio del tumulto diario.Cada jueves, sus puertas se abren no solo para dar la bienvenida a los fieles, sino para ofrecer un refugio donde lo divino se hace presente y palpable.
Ese día, el padre Pelagio Tavera, párroco de la iglesia, un hombre con la mirada de quien ha dialogado con lo eterno conduce un ritual que trasciende palabras y gestos: unir almas a Dios.
Aquella tarde tenía un aire especial, aunque similar a tantas otras. Había algo en el silencio, en la luz tenue que bañaba el lugar, que parecía distinto.

El Santísimo Sacramento, elevado en el altar, no solo iluminaba con su presencia; su resplandor llenaba cada rincón, y en ese fulgor, hasta los corazones más endurecidos encontraban alivio. Sentí que el mío, sin buscarlo, también había sido tocado.
Junto al padre Pelagio, el joven Jhoan Manuel Peña realizaba su labor con una entrega que desafiaba su juventud.
No era un simple monaguillo; era un alma que comprendía que el servicio no es un deber, sino una expresión del amor más puro. En cada movimiento suyo, se percibía una armonía que hacía de su labor una danza silenciosa con lo divino; mientas que las palabras de los fieles se alzaban en el aire como un río que fluía hacia el cielo.
El padre Pelagio sabía que aquellas frases no eran meros ecos de tradición. Eran puentes invisibles, caminos que conectaban lo terrenal con lo celestial.

En uno de los bancos, el padre Alegría observaba el momento con un regocijo discreto, como si pudiera ver con claridad las puertas del cielo abriéndose ante sus ojos.
Cuando la tarde comenzaba a rendirse ante la llegada de la noche, el padre Pelagio tomó el Santísimo entre sus manos. En ese instante, un rayo de luz atravesó el vitral y cayó sobre el altar.
Fue como si el universo mismo aprobara el acto, como si Dios decidiera mostrar que siempre está presente, aunque a veces olvidemos mirar.
“Cada jueves”, reflexionó el padre Pelagio, “es un recordatorio de que no somos solo carne y hueso. Somos espíritu. Y cuando el espíritu se encuentra con Dios, recuerda quién es en realidad.”

Antes de que comenzara la Eucaristía, sentí que debía retirarme. No por desinterés, sino porque había recibido lo que necesitaba. Una certeza cálida se había instalado en mi corazón, como si una voz serena me hubiese dicho que todo estaba en su lugar.
Mientras me alejaba del templo, supe que volvería. Porque el milagro de cada jueves no reside solo en lo que se ve, sino en lo que se siente. Y porque Dios, como el sol, nunca deja de brillar. Solo debemos abrir las ventanas de nuestra alma para dejar que su luz nos alcance.