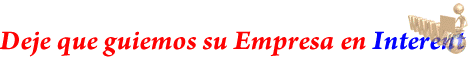En boxeo, una de las formas de ganar un combate es por KO. Estas siglas proceden de la expresión inglesa knock out y vienen a significar “derribar al contrario”: asestarle tal cantidad de golpes que sea incapaz de levantarse. Un boxeador se considera derribado cuando toca el suelo del ring con cualquier parte del cuerpo que no sean sus pies (siempre que no se trate de un resbalón), aunque para que haya KO y el púgil quede eliminado, tiene que permanecer derribado durante un tiempo, habitualmente ocho segundos, que el árbitro irá contando en voz alta. Esto, técnicamente, permite a un contendiente la posibilidad de retirarse del combate apoyando voluntariamente la rodilla en el suelo.
Justo esta opción es la que aprovechó Daniel Dubois para abandonar su combate del pasado sábado contra Joe Joyce, con los títulos británico, europeo y de la Commonwealth de los pesos pesados en juego. Dubois había empezado dominando, pero su oponente fue capaz de recuperarse y conectar una serie de jabs directos a su rostro que le hicieron muchísimo daño. Tanto como para romperle los huesos orbitales en torno a su ojo izquierdo y causarle daños graves en los nervios de la zona.
Puedes ver el momento concreto de la retirada de Dubois en el décimo asalto a partir del minuto 10:20 de este vídeo. Ten cuidado, estas imágenes (y las que incluiremos a lo largo del texto) pueden resultar desagradables:
En vista de las circunstancias, el sentido común indica que lo que hizo Daniel era lo más sensato. Claramente no estaba en condiciones de seguir peleando, y forzar para continuar, más que una muestra de coraje, habría sido una temeridad que, aparte de no permitirle dar a los espectadores un espectáculo digno, solo le habría servido para arriesgarse a agravar las heridas. Es una faena, debido a la importancia del combate, pero hizo lo que había que hacer.
O no. Porque, contrariamente a lo que dicta la lógica, Dubois está recibiendo muchas críticas por haber abandonado. Y no ya por parte de aficionados comunes, que allá cada cual con sus insensateces privadas, sino que son expertos en boxeo, púgiles retirados o en activo, y comentaristas profesionales con amplia experiencia, los que están reprochando la actitud de la víctima.
Hay abundantes ejemplos. Durante la retransmisiín televisiva, el antiguo campeón mundial David Haye dijo que estaba “muy descontento” y que no le gustaba nada ver a un boxeador hincando la rodilla. Para Matthew Macklin, otro histórico campeón europeo de peso medio, “no hay forma bonita de decir que Dubois abandonó” y “es joven, pero si abandona combates, siempre habrá dudas sobre él”.
Quizás de todas estas reacciones la más comprensible es la de Dillian Whyte, peleador en activo en la misma categoría y, potencialmente, rival directo de Dubois. “Decía que quería pelear conmigo y que me iba a tumbar. Ahora no va a decir nada. ¡Está abandonando a mitad de una pelea! Una cosa conmigo: nada de abandonar. Soy un guerrero. Si pierdo, será porque me noqueen. Y esos cobardes quieren mencionarme…”, exclamó. Las palabras de Whyte pueden entenderse en el contexto del pique entre oponentes directos, si bien no muestran demasiado espíritu deportivo.
Porque hay que recordar que Dubois no se marchó por gusto. Según declaró luego, llegó a quedarse temporalmente sin visión. Hay precedentes de boxeadores como el británico Anthony Ogogo o el mexicano Israel Vázquez que perdieron ojos como consecuencia de los golpes. Al propio Daniel no le faltó mucho: así se le quedó la cara.
Los hechos, y sobre todo las reacciones, deben llevarnos a la reflexión. Estamos olvidándonos de que los deportistas son seres humanos y de que, como en cualquier otra profesión, lo primero es su salud y su integridad. Les tratamos como gladiadores de circo romano: nos importa que el espectáculo continúe y nos da igual que ellos tengan que forzarse hasta límites que van más allá de lo racional.
Podría alegarse que es una característica inherente al boxeo, un deporte de por sí arriesgado y propenso a las heridas ya que se trata de hacer daño al rival. Pero no sería un argumento válido por dos motivos. El primero, porque incluso en este tipo de actividades que algunos consideran brutales hay una reglamentación y unos límites que respetar, establecidos tanto para garantizar la limpieza de la lucha como para evitar lesiones innecesarias. No se trata de buscar la sangre por buscarla: el objetivo es, o debería ser, disfrutar del deporte, no quedarnos con la parte morbosa.
Y el segundo, y más importante, es que esta exigencia exagerada, tanto por parte del público como de los propios competidores que ya la tienen interiorizada, no se aplica solo a los de combate, sino que es común a la inmensa mayoría de los deportes. Recordemos cómo Marc Máquez pretendía subirse a la moto apenas media semana después de partirse un brazo. O cómo los futbolistas acortan de forma casi milagrosa los plazos de recuperación de sus lesiones y no dudan en recurrir a lo que haga falta con tal de volver a estar disponibles para su equipo cuanto antes. O cómo asumimos como normal que las etapas ciclistas sean inhumanamente largas, las medias de velocidad cada vez mayores y en los sprints se vaya al límite; no olvidemos, sin ir más lejos, la que se montó en el último Tour de Francia cuando, en la primera etapa, en unas condiciones de lluvia intensa y con el asfalto tremendamente resbaladizo, el pelotón optó por bajar el ritmo.
Es un problema global de mentalidad de la sociedad: de pensar que todo vale para conseguir el éxito, que el dinero que cobran los deportistas lo justifica absolutamente todo, y que más que personas, son poco más que monigotes puestos ahí para entretenernos. No es solo la falta de humanidad que demuestra esta actitud colectiva, sino también el mal ejemplo que transmite, porque siempre hemos vendido la idea de que los deportistas son modelos de conducta para la sociedad, sobre todo para los más jóvenes. E inculcar el afán de superación está bien, pero también es importante concienciar sobre el respeto a uno mismo.